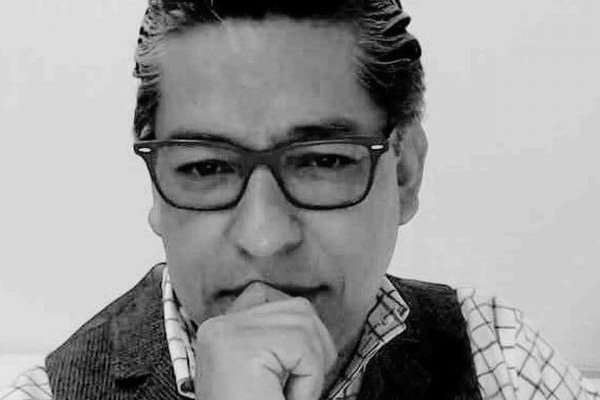Desde las antípodas escribe José Ojeda Bustamante
La generación Z en México vive con una certeza incómoda: probablemente no vivirá mejor que sus padres.
Esa sensación de estancamiento erosiona su confianza en la democracia y en el sistema político. Como ha descrito Antoni Gutiérrez-Rubí en Polarización, soledad y algoritmos (2024), los jóvenes enfrentan un cóctel corrosivo de incertidumbre: precariedad laboral, desigualdad creciente, vínculos cada vez más mediados por la tecnología y una soledad que multiplica la vulnerabilidad.
Sin un horizonte de futuro, lo que queda es la frustración o el refugio en relatos nostálgicos que idealizan el pasado. De ahí la importancia de instrumentos como el informe de gobierno, recién presentado, el cual si bien ha de apelar a los resultados, también lo ha de considerar, desde un horizonte de transformación.
Y es que, no hemos de olvidar que la democracia solo sobrevive cuando la política es capaz de hablar del futuro. Cuando esa dimensión desaparece, el presente se vuelve asfixiante y el pasado gana atractivo. México conoce bien esa trampa.
En el debate público conviven discursos que administran lo inmediato y narrativas que prometen restaurar un orden perdido. Ambos resultan insuficientes para una generación que exige algo más: un horizonte creíble que justifique creer en la democracia.
La filósofa Martha Nussbaum, en La monarquía del miedo (2019), describe el riesgo de dejar el campo abierto al temor. El miedo es combustible de la polarización y la exclusión, un recurso fácil para quienes prefieren movilizar resentimientos antes que construir consensos. Nussbaum contrapone este veneno con la esperanza, entendida no como ingenuidad, sino como confianza activa, alimentada por el amor, la imaginación y la deliberación crítica. Hablar de esperanza, en este sentido, no es un lujo moral: es una estrategia política que define si habrá democracia mañana.
Los ejemplos recientes confirman que la esperanza aún puede movilizar. La campaña de Kamala Harris en Estados Unidos mostró que un discurso centrado en libertad y futuro puede entusiasmar a los jóvenes, incluso cuando las condiciones parecían adversas. En México, movimientos feministas y ambientales han conseguido instalar agendas que, más allá de la protesta, abren caminos de cambio. El Pacto para el Futuro aprobado por la ONU en 2024 es otra señal de que, frente a desafíos globales como la crisis climática o la inteligencia artificial, es posible acordar un diagnóstico compartido y trazar metas comunes.
Para el caso mexicano, el reto es doble. Por un lado, se requieren políticas públicas que atiendan lo urgente: empleo digno, seguridad, vivienda accesible y educación de calidad. Por otro, urge recuperar el relato de futuro, porque sin narrativa, la técnica sola no basta. La generación Z necesita saber hacia dónde quiere ir el país, y necesita hacerlo como protagonista, no como espectadora.
Gutiérrez-Rubí advierte que el riesgo mayor es que los jóvenes se sientan aislados, atrapados en la inmediatez de los algoritmos y convencidos de que la política no les ofrece nada distinto. Ante ese escenario, la comunicación política tiene una tarea central: devolver la esperanza como política pública.
La esperanza, sin embargo, no se decreta ni se improvisa: se construye con políticas concretas, con instituciones que funcionan y con palabras que abren caminos. Si se logra, la democracia podrá renovarse. Si no, la nostalgia y el miedo ocuparán ese vacío.
El futuro no es un recurso literario, es la condición de posibilidad para que la democracia sobreviva. Apostar por la esperanza, aquí y ahora, por tanto, no es asunto baladí, sino tarea diaria.
@ojedapepe