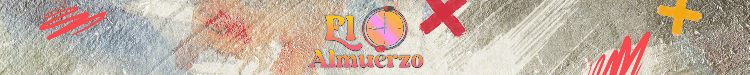La columna de Alejandro Páez Varela
¿Y los jóvenes?, preguntaba alguien en León, Guanajuato. ¿Por qué no vemos entusiasmo en los jóvenes?, decía. La pregunta (porque en realidad son una sola) me hizo sentido por muchas razones. He reflexionado sobre ella varias veces y a distintas edades. Hace dos décadas, cuando Vicente Fox llegó al poder, escribí avergonzado que qué mal mi generación, incapacitada para frenar a ese analfabeta, pésimo empresario, político de quinta y ser humano vil. Arrastré la misma pregunta durante varios años, con vergüenza y amargura: ¿y los jóvenes?
Como no pudimos detenerlo, Fox encabezaría después el fraude electoral de 2006 cuando el PAN, su partido, provocó un desencanto prematuro. El panismo sólo pudo ganar una Presidencia: la de 2000. Y luego traicionó los principios democráticos que supuestamente defendía y con ayuda de otros poderes de facto (empresarios, instituciones electorales, intelectuales, académicos y medios) se apropió por la mala del poder durante una segundo sexenio. Fueron años muy amargos. ¿Y los jóvenes?, me peguntaba. ¿Y mi generación?, decía. Mi humor era el de un derrotado.
Recuerdo el país de Felipe Calderón, después del fraude electoral. Recuerdo cómo pasamos de un humor social depresivo a uno de indignación. Pero después se puso peor y vino el miedo. De la nada, sólo por razones políticas, el irresponsable y su séquito decidieron lanzar una guerra. El país inició un viaje en espiral, por el torbellino de la violencia. Yo vivía con angustia de diario. Millones vivíamos con angustia y apesadumbrados. Era real: la ultraderecha, amante de las armas y los golpes en la mesa, había tomado la Presidencia de México y el humor social era depresivo y luego vino el miedo y luego varias preguntas que son, en realidad, una misma: ¿Y los jóvenes? ¿Y mi generación? ¿Cómo permitimos esto?
Los mexicanos hemos pasado por muchos estadios de humor social en las últimas décadas. Recuerdo el rostro de incertidumbre de mis padres con José López Portillo y Miguel de la Madrid; el dolor provocado por Felipe Calderón, el desencanto inyectado por Vicente Fox, el sentimiento de derrota moral con Enrique Peña Nieto. Los ciudadanos no somos ajenos a lo que sucede arriba, todo lo contrario: nos conmovemos, sufrimos, padecemos, disfrutamos cada gobierno; nos duele, nos sacude, nos alegra y nos confunde cada decisión en la cima del poder. Mi madre decía: “A ver cómo nos sale éste”, en referencia al siguiente Presidente, arqueando sus cejas imperceptibles y viendo con sus ojos chiquitos hacia abajo.
Los gobiernos deberían traernos bienestar, no desasosiego. Los políticos deberían darnos tranquilidad, no vergüenza y Síndrome de Estocolmo. La realidad es que el humor social de las últimas décadas en México ha ido del dolor al espanto, de la angustia a la resignación. Y eso no está bien, no debe estar bien.
El sábado pasado, en el aeropuerto de la Ciudad de México nos encontramos a una pareja que vive en Ohio y había viajado a su país porque quería visitar Dos Bocas. El hombre y la mujer, migrantes establecidos ya en Estados Unidos, habían gastado su periodo vacacional en visitar una refinería. ¡Una refinería! No los dejaron pasar hasta la zona de refinación, pero traían fotos de las torres vistas desde lejos; de los depósitos de combustible, de tubos y de la Bandera sobre el complejo petroquímico. Cuando menos pensé, en silencio había retomado un poema hecho canción por el argentino Fito Páez. Me zumbó entonces y me zumba ahora: “¿Quién dijo que todo está perdido?”.
El señor hablaba español agringado pero traía sus botas picudas, su sombrero negro, sus pantalones serranos. La señora normal: una ama de casa como mi madre o mi abuela. ¿Qué los había llevado a tomar un avión desde Ohio hasta Villahermosa, Tabasco, y luego transporte terrestre hasta la Refinería Olmeca? Y una vez allí se rentaron una lancha para ver desde la playa la obra gigantesca. ¿Qué los había llevado tan lejos? Y volvían exultantes, contentos. Como suelen ser las mujeres: a ella se le llenaban los ojos de verlo tan contento. ¿Qué los trajo de tan lejos? ¿Llegaron hasta acá engañados por un dictador corrupto que prometió una mega obra y entregó apenas los planos?
Pensé en el hombre de León. Le dije, hace una semana, lo mismo que me repetí muchas veces, en su momento: que no desespere, que ya le tocará a los jóvenes hacer su parte. Y le dije lo mismo que decía mi mamá: todos nosotros a lo nuestro; cada mujer y cada hombre a lanzar puños de esperanza –como se lanzan semillas sobre un campo seco– que una de tantas semillas prenderá. A tratar de ser mejores personas; a ser solidarios; a denunciar lo que esté mal y a superar nuestros vicios y las enormes tentaciones de diario; a contribuir, desde donde estemos parados, a un país mejor y a lanzar semillas, muchas semillas, tantas semillas como nos quepan en un puño que una de tantas que lancemos, pegará en tierra. “¿Quién dijo que todo está perdido?”.
A propósito de los abusos de Ricardo Salinas Pliego, entre las audiencias de los programas en YouTube entusiasmaba la idea de boicotear sus negocios hasta que pagara los impuestos que debe. Yo decía: no tengo el gusto de conocer un boicot que haya funcionado, pero no es una mala idea decirle NO a los negocios de ese empresario tóxico, NO a ése mal mexicano. Y no es por el boicot, que hay pocos ejemplos de éxito, sino por un estricto gusto personal. Funcione o no la acción colectiva, nadie te robará, nunca, el gusto por hacer lo correcto. Es una pareja que va a una refinería de petróleo porque se le pega la gana celebrarla. Es alguien que decide depositar diez pesos para los damnificados de Acapulco. Es otro que decide no volver a tirar la basura en la banqueta. Es alguien que saca un puño de semillas y las tira, que alguna de ellas echará raíz: ¿quién dijo que todo está perdido?
El sábado en la noche, en Hermosillo, Sonora, la señora María nos contaba que nunca olvidaría el rostro de aquel ancianito de Oaxaca que marchaba, en 2006, junto a López Obrador. Que ponía su veladora para rezarle a sus santos en ese plantón de Reforma que la prensa tanto satanizó. En 2018, María se preguntó: ¿vivirá el viejo todavía? Lo más probable, se dijo, es que no; que nunca vio al líder humillado en 2006 convertirse, 12 años después, en Presidente de México.
Y yo me imaginaba, con dos tragos de bacanora en la panza, al viejo de Oaxaca retoñando: las cuencas de los ojos llenándose de agua otra vez; las pantorrillas ganando carne y sólo para ver el día por el que había marchado. Pero ese no es el chiste, me dije. El chiste de vivir es sembrar aunque nunca veas lo que otros verán crecer. El chiste de vivir es morir sin contar las semillas que prendieron en los campos secos. El chiste de vivir, me decía, es dejar la amargura, el odio, el resentimiento y lanzar semillas y no esperar que retoñen en la palma de tu mano o en el lienzo de esta vida.
¿Y los jóvenes?, preguntaba aquél de León. Y yo pensaba: los jóvenes están en el viejo que no llegó vivo a 2018; son la pareja que se paga un viaje para ver fierros en su Patria. Pero también son los que se abrazan de un Javier Milei y lo llevan a la Presidencia. O de un Felipe Calderón.
Por eso, a levantar la mano. A lanzar semillas a puños. A inyectar la alegría de sembrar, aunque la muerte nos alcance antes de ver un brote. Por eso, a sacar palas y picos y a tallar una ruta sobre el suelo para que dure tanto como pueda durar. Porque, ¿quién dijo que todo está perdido?, diría Fito. Yo vengo a ofrecer el corazón.